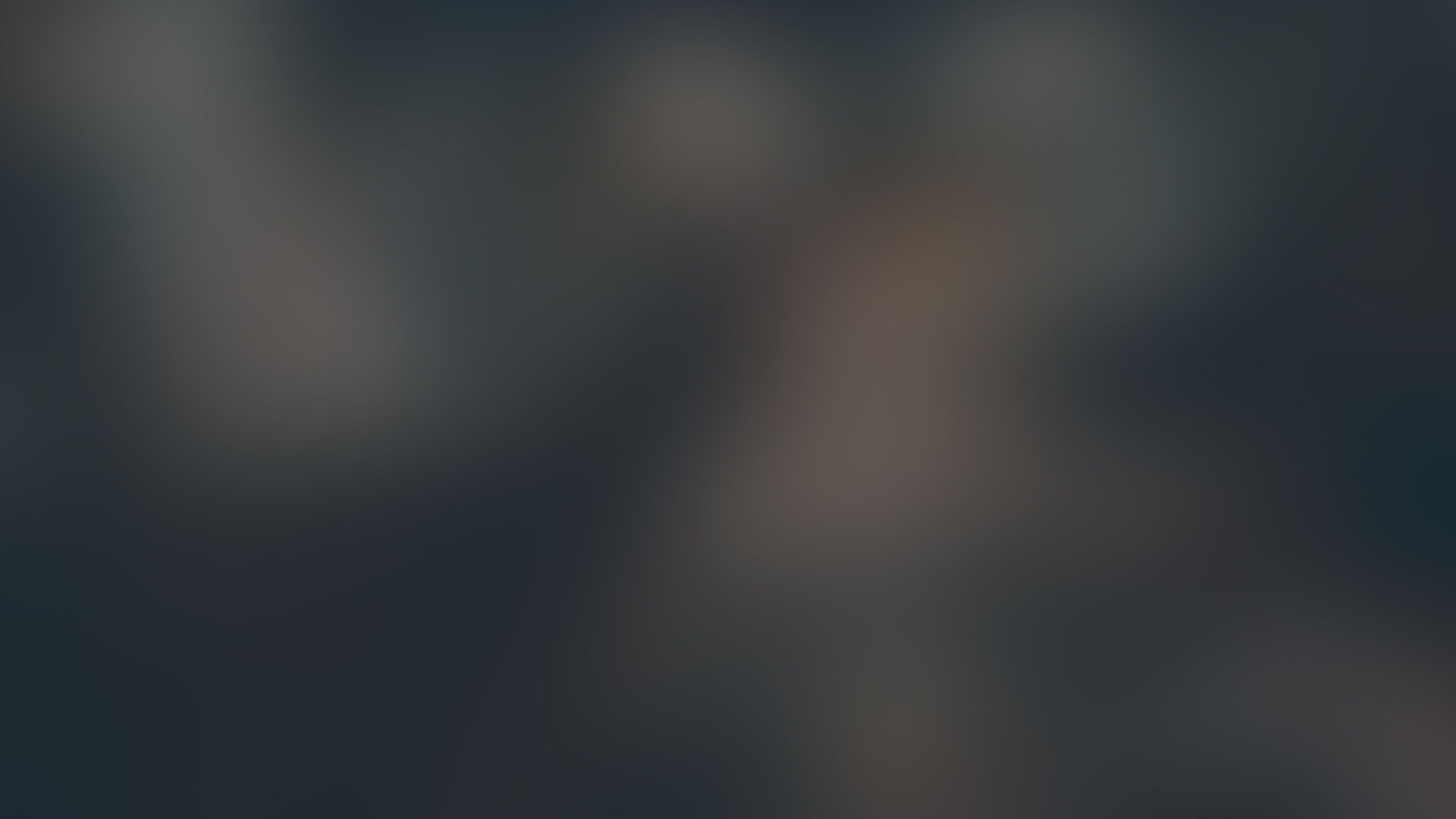


La Maquinización del Derecho
Es un concepto desarrollado por Raymundo Espinoza Hernández en su libro homónimo “La maquinización del Derecho. Elementos para una crítica del fetichismo jurídico tecno-informático” publicado en 2021.
Dicho libro contiene un análisis sobre la enajenación del aparato jurídico del Estado burgués, la imposición de mecanismos masivos de disciplina y control social, que junto con las características del Derecho moderno como sistema heterónomo de producción y aplicación de normas que ordenan coactivamente la conducta humana en función de los requerimientos abstractos del capital, el Derecho se configura en el capitalismo como un sistema axiomático-deductivo al que le corresponde un razonamiento de carácter lógico-conclusivo o de tipo matemático, un conocimiento meramente de orden demostrativo.
La maquinización del Derecho es un análisis desde la crítica jurídica de talante marxista, la cual es una forma específica de la crítica de la economía política, vinculada con la crítica integral de la sociedad burguesa.
La crítica jurídica da cuenta del fenómeno que refleja y perpetúa las dinámicas y relaciones de poder dentro de la lógica del capital. Enajenando al Derecho moderno en dicha lógica, contribuyendo a una visión tecnocrática y deshumanizada del Derecho. Desde sus horizontes de posibilidad se pone de relieve la necesidad de entender al Derecho y su evolución tecnológica no solo en términos de eficiencia y avance técnico, sino también desde una perspectiva histórica en la que se considere su contexto social, económico y político.
Desde el discurso crítico de Marx podemos encontrar los elementos para realizar la crítica del Derecho moderno en el contexto de la tecnificación generalizada del mundo moderno según los cánones del capitalismo actual, sin despreciar por principio las capacidades emancipadoras del Derecho o minimizar con prejuicios el papel de los operadores jurídicos en la construcción de una sociedad distinta a la que ofrece el desarrollo irracional del capitalismo actual.
El fetichismo jurídico tecno-informático encubre el proceso de relaciones sociales donde el desarrollo tecnológico puede ser considerado como la solución de problemas intrínsecamente sociales y humanos dentro de los márgenes de la lógica del capitalismo contemporáneo, descontextualizando y deshumanizando la práctica legal.
La automatización del Derecho distancia a las personas de su comprensión y la participación activa en los procesos legales, convirtiéndolas en meros sujetos pasivos de decisiones automatizadas cuando de lo que se trata es de cuestionarlo desde el horizonte histórico de la revolución comunista.
CRÍTICA MARXISTA DEL DERECHO


BREVE CONTEXTO FILOSÓFICO
ARISTÓTELES
En su tratado “Política”, al abordar la necesidad de un régimen de esclavitud en su sociedad, afirma que la liberación de dicha condición pudiese ocurrir si existieran las mitológicas estatuas de Dédalo o los trípodes de Hefesto, máquinas que pudieran cumplir por sí mismas su cometido obedeciendo órdenes o anticipándose a ellas.
“Pues si cada uno de los instrumentos pudiera cumplir por sí mismo su cometido obedeciendo órdenes o anticipándose a ellas, si, como cuentan de las estatuas de Dédalo o de los trípodes de Hefesto, de los que dice el poeta que entraban por sí solos en la asamblea de los dioses, las lanzaderas tejieran solas y los plectros tocaran la cítara, los constructores no necesitarían ayudantes ni los amos esclavos.”

HOBBES
En “Leviatán, o La materia, forma y poder de un estado eclesiástico y civil”, Hobbes se refiere a los autómatas que pueden ser creados por el arte del hombre. Equiparando dicha capacidad a la constitución de una república o Estado a imitación artificial del ser humano.
"La Naturaleza (el arte con que Dios ha hecho y gobierna el· mundo) está imitada de tal modo, como en otras muchas cosas, por el arte del hombre, que éste puede crear un animal artificial. Y siendo la vida un movimiento de miembros cuya iniciación se halla en alguna parte principal de los mismos ¿por qué no podríamos decir que todos los autómatas (artefactos que se mueven a sí mismos por medio de resortes y ruedas como lo hace un reloj) tienen una vida artificial? ¿Qué es en realidad el corazón sino un resorte; y los nervios qué son, sino diversas fibras; y las articulaciones sino varias ruedas que dan movimiento al cuerpo entero tal como el Artífice se lo propuso? El arte va aún más lejos, imitando esta obra racional, que es la más excelsa de la Naturaleza: el hombre. En efecto: gracias al arte se crea ese gran Leviatán que llamamos república o Estado (en latín civitas) que no es sino un hombre artificial, aunque de mayor estatura y robustez que el natural para cuya protección y defensa fue instituído; y en el cual la soberanía es un alma artificial que da vida y movimiento al cuerpo entero"

DESCARTES
Descartes desarrolló una visión mecanicista del cuerpo humano en su obra, particularmente en su tratado "El Hombre" (L'Homme) y en otros escritos. Según Descartes, el cuerpo humano puede ser entendido como una máquina compleja creada por un ingeniero, similar a los autómatas de su tiempo, pero infinitamente más sofisticada en su funcionamiento físico. Así como una máquina tiene piezas que interactúan de maneras predecibles y mecánicas, el cuerpo humano también consta de partes físicas que funcionan según leyes físicas. Esta idea es parte de su dualismo, que distingue entre la mente (res cogitans) y el cuerpo (res extensa).
“Todo cuerpo es una máquina y las máquinas fabricadas por el artesano divino son las que están mejor hechas, sin que, por eso, dejen de ser máquinas. Si sólo se considera el cuerpo no hay ninguna diferencia de principio entre las máquinas fabricadas por hombres y los cuerpos vivos engendrados por Dios. La única diferencia es de perfeccionamiento y de complejidad”

LEIBNIZ
En sus “Escritos filosóficos” diferencia los cuerpos orgánicos de un ser viviente de los autómatas artificiales, Leibniz equipara a los seres vivientes a una especie de máquina divina o de autómata natural hechas por la naturaleza como arte de Dios frente a los autómatas artificiales hechos por el arte del ser humano.
“Cada cuerpo orgánico de un ser viviente es pues una especie de máquina divina o de autómata natural, que supera infinitamente a todos los autómatas artificiales. Porque una máquina, construida según el arte humano, no es máquina en cada una de sus partes, por ejemplo el diente de una rueda de latón tiene partes o fragmentos que ya no son algo artificial y ya no tienen nada que caracterice la máquina respecto del uso al que estaba destinado la rueda. Pero las máquinas de la naturaleza, es decir los cuerpos vivientes, son máquinas incluso en sus menores partes hasta el infinito. Es lo que constituye la diferencia entre la naturaleza y el arte, es decir, entre el arte divino y el nuestro.”

HEGEL
En su análisis sobre la naturaleza del trabajo en la "Filosofía del Derecho", Hegel aborda las implicaciones profundas de la división del trabajo y su evolución hacia una mayor abstracción y mecanización. Hegel destaca cómo el trabajo individual, a través de la especificación y diversificación de bienes y necesidades, se simplifica y especializa, incrementando tanto la destreza en tareas específicas como la cantidad de productos generados. Esta progresiva abstracción no solo intensifica la dependencia y la interconexión entre individuos para satisfacer sus diversas necesidades, sino que también convierte el trabajo en una actividad cada vez más mecánica. Este proceso culmina, según Hegel, en la posibilidad de que el hombre sea sustituido por máquinas, reflejando la transformación radical del trabajo y sus consecuencias en la estructura social y económica.
“§198. Lo universal y objetivo en el trabajo se encuentra, empero, en la abstracción, que efectúa la especificación de los bienes y de las necesidades y por eso justamente diversifica la producción y causa la división de las tareas. El trabajo del individuo se torna más sencillo mediante la división y, en consecuencia, más grande la destreza en el propio trabajo abstracto, así como la cantidad de las producciones propias. A la vez, esa abstracción de la destreza y del medio se hace completa, tornándola necesidad total la dependencia y la relación de intercambio de los hombres para la satisfacción de las otras necesidades. Además, la abstracción del producir transforma el trabajo en cada vez más mecánico y, por lo tanto, finalmente, apto para que el hombre sea eliminado y pueda ser introducida la máquina en su puesto.”

El antecedente que marca el punto de partida para entender la concepción de máquina en el capitalismo es la obra de Karl Marx, particularmente en dos obras que describen, por un lado, la objetivación de las capacidades humanas bajo la forma técnica productiva esencial, reduciendo el tiempo de trabajo socialmente necesario y aumentando el tiempo libre en el cual la sociedad pudieran dedicarse a su desarrollo autónomo, no determinado por necesidades exteriores así sean naturales, y por el otro lado permiten dar cuenta del papel que desempeñan las máquinas en el proceso de extracción de plusvalía relativa y la obtención de plusvalor extra, así como en la potenciación del trabajo y la acumulación del capital.
MARX
En los Grundrisse se encuentra un pasaje fundamental en la obra de Marx para explicar la posibilidad de que las fuerzas productivas técnicas desempeñen un rol imprescindible en la emancipación del proletariado y en la erradicación de la lucha de clases.
"Tan pronto como el trabajo en su forma inmediata ha cesado de ser la gran fuente de la riqueza, el tiempo de trabajo deja, y tiene que dejar, de ser su medida y por lo tanto el valor de cambio [deja de ser la medida] del valor de uso. El plustrabajo de la masa ha dejado de ser condición para el desarrollo de la riqueza social, así como el no-trabajo de unos pocos ha cesado de serlo para el desarrollo de los poderes generales del intelecto humano. Con ello se desploma la producción fundada en el valor de cambio, y al proceso de producción material inmediato se le quita la forma de la necesidad apremiante y el antagonismo. Desarrollo libre de las individualidades, y por ende no reducción del tiempo de trabajo necesario con miras a poner plustrabajo, sino en general reducción del trabajo necesario de la sociedad a un mínimo, al cual corresponde entonces la formación artística, científica, etc., de los individuos gracias al tiempo que se ha vuelto libre y a los medios creados para todos”

Mientras que en el capítulo XIII del primer tomo de El capital, Marx aborda las consecuencias desde la relación que tiene la fuerza de trabajo con la maquinaria y la gran industria empleada por el capital. En la que encontramos las características fundamentales de la máquina-trabajo.
"Toda maquinaria desarrollada se compone de tres partes esencialmente diferentes: el mecanismo motor, el mecanismo de trasmisión y, finalmente, la máquina-herramienta o máquina de trabajo. El mecanismo motor opera como fuerza impulsora de todo el mecanismo. Genera su propia fuerza motriz, como es el caso de la máquina de vapor, la máquina calórica, la electromagnética, etc., o recibe el impulso de una fuerza natural, ya pronta para el uso y exterior a él: del salto de agua en el caso de la rueda hidráulica; del viento, en el de las aspas del molino, etc. El mecanismo de trasmisión, compuesto de volantes, ejes motores, ruedas dentadas, turbinas, vástagos, cables, correas, piñones y engranajes de los tipos más diversos, regula el movimiento, altera su forma cuando es necesario — convirtiéndolo, por ejemplo, de perpendicular en circular—, lo distribuye y lo transfiere a la máquina-herramienta. Esas dos partes del mecanismo existen únicamente para trasmitir a la máquina-herramienta el movimiento por medio del cual ésta se apodera del objeto de trabajo y lo modifica con arreglo a un fin. De esta parte de la maquinaria, de la máquina-herramienta, es de donde arranca la revolución industrial en el siglo XVIII. Y constituye nuevamente el punto de arranque, cada vez que una industria artesanal o manufacturera deviene industria mecanizada."
Que, por sus características, la máquina como elemento simple de la producción mecanizada “remplaza al obrero que manipula una herramienta única por un mecanismo que opera simultáneamente con una masa de herramientas iguales o parecidas a aquélla y que es movido por una fuerza motriz única, sea cual fuere la forma de ésta.”
De la misma manera, establece las consecuencias de la autovalorización del capital por la máquina.

"En cuanto máquina, el medio de trabajo se convierte de inmediato en competidor del propio obrero. La autovalorización del capital por la máquina está en razón directa al número de obreros cuyas condiciones de existencia aquélla aniquila. Todo el sistema de la producción capitalista se funda en que el obrero vende su fuerza de trabajo como mercancía. La división del trabajo unilateraliza esa fuerza de trabajo, la convierte en esa destreza totalmente particularizada que consiste en el manejo de una herramienta parcial. No bien el manejo de la herramienta recae en la máquina, se extingue, a la par del valor de uso, el valor de cambio de la fuerza de trabajo. El obrero se vuelve invendible, como el papel moneda puesto fuera de circulación. La parte de la clase trabajadora que la maquinaria transforma de esta suerte en población superflua, esto es, no directamente necesaria ya para la autovalorización del capital, por un lado sucumbe en la lucha desigual de la vieja industria artesanal y manufacturera contra la industria maquinizada; por otro, inunda todos los ramos industriales más fácilmente accesibles, colma el mercado de trabajo y, por tanto, abate el precio de la fuerza de trabajo a menos de su valor. Para los obreros pauperizados ha de constituir un gran consuelo, en parte, que sus sufrimientos sean sólo “temporales” (“a temporary inconvenience”), y en parte, que la maquinaria sólo se apodere gradualmente de todo el campo de producción, con lo cual menguan el volumen y la intensidad de su efecto aniquilador. Un consuelo anula al otro. Donde la máquina hace presa gradualmente en un campo de la producción, produce una miseria crónica en las capas obreras que compiten con ella."

WIENER
En el siglo XX, Norbert Wiener acuñó el término “cibernética” en su libro "Cibernética o el control y comunicación en animales y máquinas". Trayendo consigo el mecanismo de la primera modernidad europea en donde se analogaba a los seres humanos con las máquinas en tanto “seres informacionales”, saciando un vacío teórico del capital, cuya ausencia de distinción más allá de la funcionalidad abstracta de cada uno en relación con su reproducción y desarrollo, permitiendo así la comprensión de una “sociedad cibernética” en la que las máquinas se oponen a la entropía al organizar los canales de comunicación, incluso refiriéndose ya a la utilidad cibernética en el Derecho.
El impacto de esta concepción se marca incluso en diversas corrientes del pensamiento filosófico como Grocio, Pufendorf y la jurisprudencia en autores como Bentham, Hart, Kelsen, Raz, Bulygin y Alchourrón, entre otros. Incluso se puede identificar en Luhmann la concepción de un “racionalismo mecanicista” cuando establece conceptos como “sistema jurídico”, la sistematicidad o la noción de seguridad jurídica, en el uso de la lógica de proposiciones y predicados, así como en el perfil, la organización y las pretensiones de la “ciencia del Derecho”, la codificación, el método dogmático y la organización axiomática de los ordenamientos y sus normas.
Es de mencionar que Wiener, respondiendo a sus condiciones históricas, sí reconocía los peligros reales de la revolución cibernética, sin poder divisar que la inteligencia artificial actualmente bien puede prescindir de seres humanos o ser programada para la erradicación de éstos.
“Así, pues, la nueva revolución industrial es un arma de dos filos. Podrá utilizarse en beneficio de la humanidad, pero sólo si ésta sobrevive tanto tiempo como para llegar a un período en el que sus ventajas sean posibles. Podrá utilizarse para destruir a la humanidad y, si no se la usa inteligentemente, llegará muy lejos en esa dirección.”

DELEUZE Y GUATTARI
La "máquina deseante" es un concepto de Gilles Deleuze y Félix Guattari que describe la naturaleza del deseo como una fuerza productiva y creativa. En lugar de ver el deseo como una falta o carencia, como en la teoría freudiana, Deleuze y Guattari lo conciben como una capacidad inherente de crear conexiones y producir realidades. Las máquinas deseantes están en constante interacción, formando ensamblajes con otros elementos (objetos, personas, ideas) para generar nuevos deseos y transformaciones. Este concepto subraya el papel del deseo en la creación de nuevas formas de vida y en la subversión de las estructuras establecidas de poder y control.
"Ello funciona en todas partes, bien sin parar, bien discontinuo. Ello respira, ello se calienta, ello come. Ello caga, ello besa. Qué error haber dicho el ello. En todas partes máquinas, y no metafóricamente: máquinas de máquinas, con sus acoplamientos, sus conexiones. Una máquina-órgano empalma con una máquina-fuente: una de ellas emite un flujo que la otra corta. El seno es una máquina que produce leche, y la boca, una máquina acoplada a aquélla. La boca del anoréxico vacila entre una máquina de comer, una máquina anal, una máquina de hablar, una máquina de respirar (crisis de asma). De este modo, todos «bricoleurs»; cada cual sus pequeñas máquinas. Una máquina-órgano para una máquina energía, siempre flujos y cortes."

PÉREZ LUÑO
Enrique Pérez Luño realiza las primeras reflexiones en el campo jurídico sobre las complicaciones de la revolución industrial en el Derecho y las que daban cuenta de la “iuscibernética”, Espinoza Hernández enlista las siguientes características de su artículo publicado en 1973:
-
“La adopción generalizada de la cibernética como método jurídico capaz de desplazar a la metodología del Derecho tradicional
-
El entendimiento del Derecho a partir del modelo cibernético, dado que la estructura de la experiencia jurídica es análoga a él.
-
La formalización del lenguaje jurídico con base en la lógica y las matemáticas como mediación con las máquinas.
-
La preferencia del jurista por los trabajos creativos y el empleo de máquinas para realizar los trabajos repetitivos o mecánicos
-
La transformación de la práctica jurídica dada la aplicación del modelo cibernético y el desarrollo tecno-informático.
-
La aplicación de la cibernética y el empleo de máquinas en la política legislativa, la administración pública y el trabajo judicial.
-
La posibilidad de emitir normas, prestar servicios y dictar sentencias óptimas, que garanticen la seguridad jurídica y la justicia, de manera puramente racional.
-
La creación de un “Derecho artificial”, producto de un razonamiento perfectamente objetivo y expresado mediante un lenguaje puramente técnico.
-
La posibilidad de realizar interpretaciones unitarias de las normas a partir de un lenguaje jurídico unívoco y según el modo de argumentación geométrico (deductivo, a partir de axiomas y postulados).
-
La automatización de la práctica jurídica y la consolidación de una jurisprudencia more geometrico demostrata.
-
La superación de la antítesis iusfilosófica entre el iusnaturalismo y el iuspositivismo.
-
La filosofía del Derecho se vuelve censora del modelo cibernético en la práctica jurídica.”

LUHMANN
El sociólogo Niklas Luhmann en su libro “El derecho de la sociedad” se refería al sistema jurídico como una “máquina histórica”, “no trivial” cuyas operaciones dan cuenta de su capacidad de reproducirse y mantenerse por sí mismo pero que al programarse condicionalmente se construye siempre como máquina trivial. Que según determinaciones dogmático-conceptuales socialmente adecuadas se estandarizan y son creadas por el humano para su protección y defesa a imitación de sí mismos, siendo equiparable a un “sub-sistema inmunológico”.
“(…) Más allá de los comentarios que amerita la propuesta de Luhmann, ella misma es posible en cuanto teoría no sólo por el propio desarrollo de la teoría jurídica o la ciencia en general, sino fundamentalmente por las transformaciones prácticas que ha atravesado el Derecho a causa de la tecnificación de la práctica jurídica y la formalización del razonamiento legal, así como por la tendencia a la maquinización automatizada de sus operaciones. En el mismo sentido se explica la evocación más reciente de un ‘Derecho inteligente’.”
ZAGREBELSKY
Sostiene que las reglas jurídicas pueden ser observadas y aplicadas de manera mecánica y pasiva, lo cual permitiría la "maquinización" de su aplicación mediante autómatas pensantes. Estos autómatas recibirían los hechos y proporcionarían respuestas usando esquemas lógicos como el silogismo judicial y la subsunción del caso concreto en la norma abstracta.
“Se podría indicar la diferencia señalando simplemente que son las reglas, y sólo las reglas, las que pueden ser observadas y aplicadas mecánica y pasivamente. Si el derecho sólo estuviese compuesto de reglas no sería insensato pensar en la «maquinización» de su aplicación por medio de autómatas pensantes, a los que se les proporcionaría el hecho y nos darían la respuesta. Estos autómatas tal vez podrían hacer uso de los dos principales esquemas lógicos para la aplicación de reglas normativas: el silogismo judicial y la subsunción del supuesto de hecho concreto en el supuesto abstracto de la norma. Ahora bien, tal idea, típicamente positivista, carece totalmente de sentido en la medida en que el derecho contenga principios. La «aplicación» de los principios es completamente distinta y requiere que, cuando la realidad exija de nosotros una «reacción», se «tome posición» ante ésta de conformidad con ellos. Una máquina capaz de "tomar posición» en el sentido indicado es una hipótesis que ni siquiera puede tomarse en consideración mientras la máquina siga siendo máquina.”


Principales características

Referencia a una versión singular del pragmatismo sobre la que la negación de la necesidad de indagar acerca del fundamento y el sentido de las afirmaciones que sostienen a la práctica legal basada en el desarrollo informático y tecno-científico contemporáneo, junto con la imposición y réplica de normas de manera irreflexiva aunque con una racionalidad práctica implícita.
Dicha realidad de la práctica jurídica contemporánea presuntamente puede operar sin ella gracias al uso de algoritmos, por lo que en apariencia resulta irrelevantes los debates dogmáticos o doctrinarios y de orden especulativo aun cuando se haya previamente teorizado sobre los hechos y sea necesario valorar sus límites y las condiciones de posibilidad, limitándose a la experiencia objetiva del operador jurídico y a asumir responsablemente el flujo de su existencia pasiva y facilitando la tecnificación de la práctica jurídica y la formalización del razonamiento legal para consolidar la maquinización del Derecho, la automatización de sus operadores y el comando normativo de la inteligencia artificial.
1) Un Derecho sin teoría
2) Un Derecho sin abogados
La fuerza de trabajo jurídica en sus ámbitos de desempeño práctico-operativo ante las nuevas condiciones de automatización capitalista en donde las mediaciones humanas son fácilmente sustituibles por sistemas informáticos e inteligencia artificial parece más bien implicar una precarización mayor de la fuerza de trabajo, con la consiguiente generación o ahondamiento de brechas de desigualdad y asimetría en el gremio, dada la disparidad de condiciones para el acceso a recursos y oportunidades en el contexto de sociedades marcadas por el individualismo, el antagonismo de clase y la discriminación.


3) Un Derecho sin principios
La racionalidad normativa de orden tecno-informático que acompaña a la maquinización capitalista de los sistemas jurídicos. Según la cual, la luz epistemológica del proceso de producción capitalista se enmarca en la vigencia de trabajo abstracto, la subsunción del proceso de trabajo inmediato bajo el capital y la autonomización del valor cuyos sistemas jurídicos se conciben como esferas sociales autónomas, ajenas a la moral o a la política.
La diferencia entre ambos conceptos radica en la profundidad y el alcance de la incorporación de la tecnología en lo jurídico. Ambos conceptos forman parte de una evolución en la que la tecnología altera y redefine la práctica y teoría del derecho bajo el capitalismo, pero de maneras distintas.
La tecnificación del Derecho se refiere al uso creciente de tecnologías de la información y comunicaciones en la práctica jurídica que implica la adopción de herramientas tecnológicas para facilitar y mejorar la eficiencia de las actividades jurídicas, como la gestión de documentos, la investigación legal, y la comunicación entre profesionales del Derecho y sus clientes. Sin que esto implique necesariamente el cambio de la naturaleza fundamental del Derecho, sino que proporciona nuevas herramientas para llevar a cabo procesos existentes de manera más eficiente o efectiva.
La maquinización del Derecho conlleva un cambio más profundo y potencialmente más problemático en la naturaleza del Derecho y su práctica en la sociedad a través de la tecnología por medio de la automatización de procesos legales y decisiones, lo que conllevaría a riesgos tales como la deshumanización del Derecho, la pérdida de la dimensión ética y moral en la toma de decisiones y la reducción del derecho a meros procesos algorítmicos.
Diferencias entre tecnificación y maquinización del Derecho
